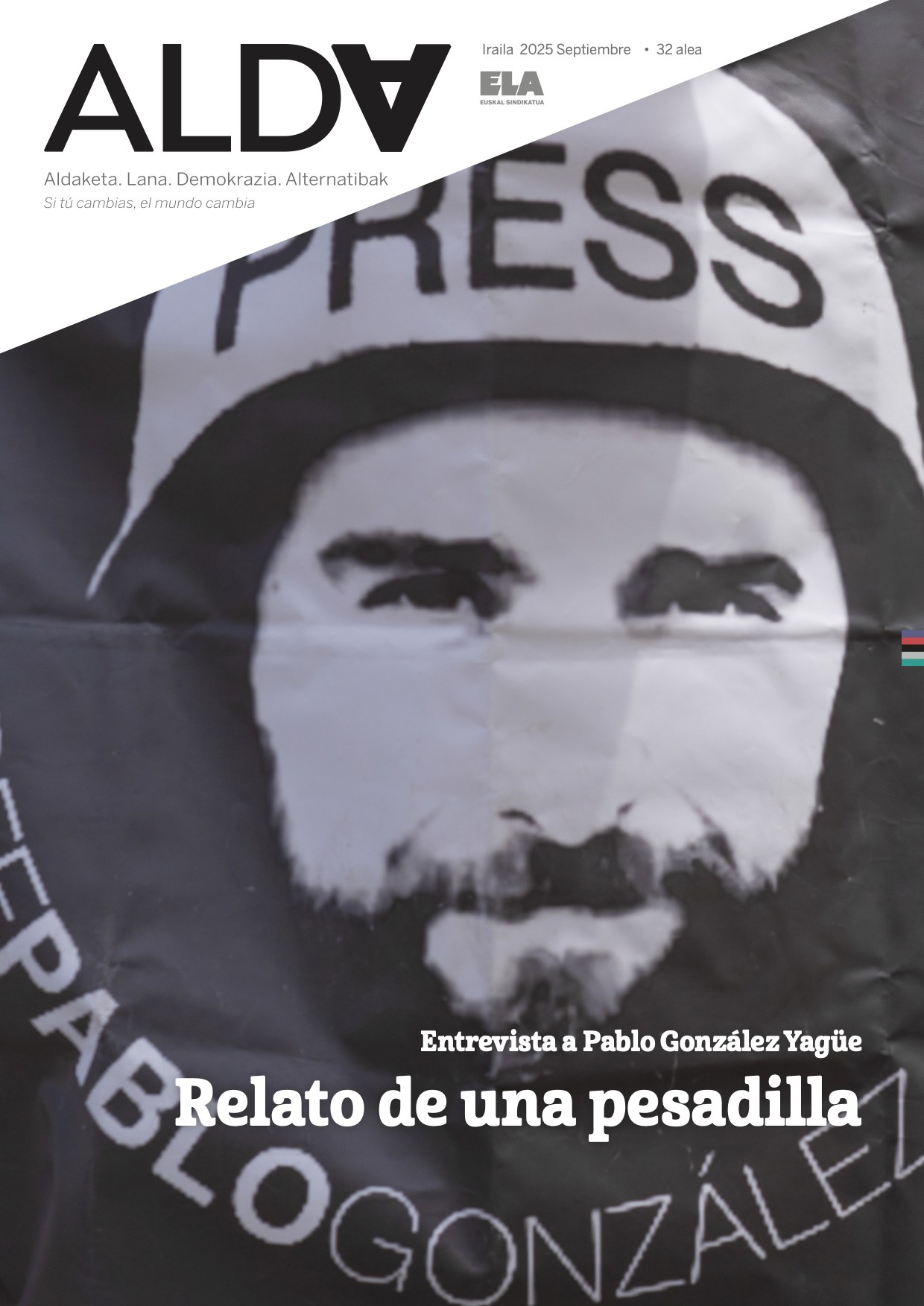“Seguimos como en la época colonial, cuidando a personas blancas en condiciones de explotación”

Quinndy Akeju nació en Zaragoza en el 2000, pero se reconoce como mujer africana, con mucho orgullo. Lleva media vida en Bilbao, la ciudad que considera su hogar, pero siempre ha estado arropada por su comunidad, lo que afirma, le ha forjado su identidad, porque como dice ella, ésta va mucho más allá de lo que pone en tu pasaporte o de tu lugar de nacimiento. Habla tres de los más de 500 idiomas que se hablan en Nigeria, “además de inglés, que es colonial”, se apresura a enfatizar. Es enfermera en Osakidetza, a donde llegó por el valor que siempre le ha dado a los cuidados. También es activista y cofundadora de Afrocolectiva, un medio de comunicación afrofeminista y antirracista. Lleva años tratando de poner lo afro en el centro, desde distintas perspectivas. Hablamos con ella de fronteras, de derechos o de violencia, pero también de baile (la hemos visto bailando sobre el escenario en la gira de despedida de Fermin Muguruza), de trauma o de violencia obstétrica. No en vano, es una investigadora, divulgadora, enfermera y bailarina incansable, no siempre en ese orden. Pero primero, hablemos de África, ese gran desconocido.
Vete a tu país
Quinndy Akeju denuncia los constantes estereotipos sesgados que imperan cuando se habla del continente africano. “Lo imaginan como un monolito, como un país con una sola cultura. Cuando nos insultan, por ejemplo, nos dicen: ‘Vete a tu país’. Pero el continente africano es uno de los más grandes y diversos del mundo; tiene, al menos, 55 países. Sólo en Nigeria se hablan más de 500 idiomas y hay más de 250 grupos étnicos”. Como consecuencia, lamenta, se borra la diversidad del continente y los orígenes étnicos de las personas negroafricanas.
Lo que no se dice no existe
“Sólo nos enseñan que en África hablan idiomas raros, ni siquiera se habla de que ha habido una colonización que ha hecho que también hablemos muchas lenguas coloniales como el inglés,el francés o el castellano. Además, se habla de nuestros idiomas como algo subcategórico, como si fueran dialectos, en vez de lenguas propiamente dichas que han estado durante siglos y que son vehículos de comunicación en nuestras sociedades. Funciona parecido con el euskera o el catalán en el Estado español”, lamenta. Del mismo modo, denuncia que, más allá de la esclavización, no se hable del legado histórico del continente africano, de su aportación a las sociedades modernizadas que conocemos en Occidente.
“La historia de la humanidad comienza en el continente africano. La primera carta de los derechos humanos que han descubierto hasta ahora viene de Mali y se llama el Kurukan Fuga. De ahí luego se desarrollaron los derechos humanos que conocemos ahora, que también es una cuestión a debate, precisamente por estas disparidades a la hora de aplicar quién tiene derechos y quién no. No se hace justicia al continente ni a las personas africanas; hemos aportado muchísimo más a la historia de la humanidad de lo que se ha contado”.
¿Fin de la esclavitud?
Si el continente africano se presenta como un monolito, algo parecido ocurre con las personas que lo habitan. “Aprendemos principalmente que ha habido, si es que se menciona, una esclavización”. No obstante, deja claro que considera necesario recordarlo “porque aún se dan dinámicas que tienen una base esclavista y colonial”.
“Por ejemplo, aún persiste la mano de obra servil propia de aquella época. A las personas racializadas, a las negras africanas, y también a las personas de Abya Yala -lo que se conoce como América Latina- nos esclavizaban para que cuidáramos las casas de las personas blancas. Pues bien, a día de hoy siguen con las mismas dinámicas que en la época colonial: cuidando de personas blancas en sus propios hogares en unas condiciones de explotación absoluta, y en muchos casos, sin contrato de trabajo”.
Para poder comprenderlo, explica, hay que ir a la raíz del problema: la colonialidad. “Es estructural: hay personas a las que es más fácil explotar por su situación administrativa o porque tienen menos acceso a las oportunidades laborales. Hablamos de las mujeres racializadas, que son la mayoría de las personas que trabajan en los cuidados del hogar, pero también de quienes cuidan de los edificios, mujeres mayormente racializadas que trabajan en el sector de la limpieza”.
Denuncia que el propio Estado propicia que las personas racializadas estén en situación administrativa irregular, sobre todo las migrantes extranjeras. “Incluso cuando estás regularizada ocurren vulneraciones a los derechos humanos por el carácter racial y colonial que tienen muchas de estas dinámicas”. Puntualiza que habla de situación regularizada, nunca ilegal, porque subraya, “nadie es ilegal. No hablamos nunca en términos de persona ilegal o legal porque no somos objetos, somos personas”.
Las fronteras no cartografiadas
No obstante, la realidad es que muchas personas son tratadas como ilegales. Lo califica de “despropósito” y recuerda que, en muchos casos, te obliga a vivir en la economía sumergida. “Tenemos leyes, como la Ley de Extranjería, que te exige papeles para trabajar; sin embargo, para obtenerlos necesitas un contrato de trabajo. Es la pescadilla que se mueve la cola”, explica.
Y es que las fronteras físicas no son el único obstáculo, enfatiza. “Tras ellas, te enfrentas a unas fronteras administrativas que te imposibilitan acceder a tus derechos en plenitud. El Estado español tiene una frontera militarizada, principalmente por las políticas desgarradoras y deshumanizadoras de la Unión Europea y, por tanto, tenemos una fijación muy fuerte contra las personas migrantes del sur global”, denuncia.
Violencia(s)
Nos habla de violencia física y simbólica. “La violencia es brutal y desgarradora para cada cuerpo que decide emigrar al norte global desde el sur, pero no se da sólo cuando llegan a la frontera. De camino, atraviesan un montón de situaciones como el hambre, la sed... y eso también forma parte del sistema; es un mecanismo para desgastar a la gente”.
Vive con preocupación la militarización de las fronteras. “Hay una propaganda constante que nos habla de una ola de inmigrantes. La gente ha comprado ese discurso y se ha normalizado la militarización de las fronteras. Ahora es más fuerte con el, no sé si llamarlo auge o resurgimiento de la extrema derecha, los fascistas, los nazis, pero ese discurso ya existía antes. Llevo toda mi vida escuchando testimonios de gente nigeriana que ha cruzado el desierto en condiciones extremas. Me parece muy importante recalcar que eso ya ocurría antes, precisamente porque es un indicador de que la deshumanización hacia los cuerpos no blancos ya existía y ya estaba normalizado. Y eso ocurre porque no hemos hecho un trabajo de deconstrucción de pensamiento colonial”.
“El sistema de externalización de fronteras del Estado español es un sistema que literalmente empuja las fronteras a territorios del sur global –a Marruecos, con Ceuta, Melilla o a Canarias– para evitar asumir la responsabilidad directa de lo que ocurre en esas fronteras”. Pone de ejemplo las Islas Chafarinas. Constituye un archipiélago español del mar Mediterráneo frente a Marruecos. Se trata de un conjunto de islas con soberanía española que están ocupadas sólo por militares, “otro de los ejemplos de cómo se militarizan las fronteras y de las dinámicas de frontes de la Unión Europea”.
La ruleta rusa: tú sí, tú no
Ve necesario señalar el carácter racial de todas esas dinámicas de externalización de las fronteras. “No se habla con la misma narrativa de las personas cuando quieren migrar del sur global al norte global que de personas que quieren migrar del propio norte global, a pesar de que vengan de situaciones parecidas”.
Trae a colación lo sucedido en la masacre de Melilla, el 24 de junio de 2022. Personas procedentes de Sudán o Chad trataron de entrar en la Unión Europea a través de la frontera en Melilla. El resultado: murieron al menos 37 personas y centenares fueron devueltas ilegalmente. Akeju lo define como“el ejemplo perfecto de cómo hay una hipocresía racista muy fuerte en esta narrativa sobre quién merece migrar o quién no”.
En el caso de las personas negroafricanas, subraya, incluso se legitima el asesinato. “Se felicitó a las fuerzas del Estado que literalmente habían asesinado a personas. La mayoría de las personas que intentaron migrar aquel día que ocurrió la masacre eran personas que venían de situaciones de guerra y conflicto en Sudán y en Chad. Estamos hablando de personas refugiadas, por lo que la ley internacional debería reconocerles, como mínimo, el derecho a la protección internacional”.
Sin embargo, nunca se usó el término refugiado, lamenta. “Ahora bien, cuando estalló la guerra en Ucrania se crearon un montón de protocolos. Empezaron a venir las personas refugiadas porque su tierra estaba en guerra. Las criaturas de las personas refugiadas ucranianas, al día siguiente de llegar, ya tenían una regularización y una escolarización. En ambos casos son personas refugiadas, pero el tratamiento administrativo y mediático fue totalmente diferente. Lo mismo que pasó con las personas ucranianas tiene que pasar con personas de Abya Yala o con personas de África que quieren y tienen derecho a migrar, pero con ellas no se está cumpliendo la Ley”, lamenta.
El poder mediático
Quinndy Akeju también interpela a los medios de comunicación como generadores de narrativa común. “Hay un racismo mediático muy fuerte. Sólo muestran cuerpos que no son blancos en periodos electorales y en ciertas condiciones, siempre desde el paternalismo. Nos presentan siempre como personas vulnerables y empobrecidas. Si bien es cierto que existen situaciones así, no representa la situación de todas las personas”, denuncia.
En el otro extremo, explica, está la utilización de cuerpos no blancos siendo violentados. “Estamos constantemente viendo cuerpos que no son blancos siendo golpeados”.
Ojos que ven, corazón que siente
Pone de ejemplo la masacre de Melilla, donde asegura, se ven reflejadas las dos caras del tratamiento mediático. “Por una parte, hubo una propaganda muy fuerte que quería hacer pensar a la gente que las personas que venían de situaciones de guerra y de conflicto venían con violencia, con armas...Trataron de representarlas como criminales y violentos, un estereotipo que ya está a la orden del día de nuestra sociedad; por otra parte, también hubo una propaganda muy fuerte de deshumanización. Mientras comíamos, veíamos en televisión a gente muerta apilada”.
Alerta sobre las consecuencias de esa exposición constante. “Aprendemos que es normal pegar, maltratar, explotar o linchar, aprendemos que nos merecemos eso. Si el Estado puede hacerlo, ¿cómo no va a poder hacerlo el resto?”, reflexiona.
Torre Pacheco, la punta del iceberg
Habla de racismo institucional, la punta del iceberg, pero también del racismo social, la base. Menciona Torre Pacheco, el pueblo murciano donde estallaron una serie de disturbios y enfrentamientos de carácter xenófobo, a mediados de julio de 2025. “Lo sucedido allí representa la violencia, es la epítome. Son personas con una ideología muy concreta -de extrema derecha, blanca y, en su mayoría, hombres- ejerciendo violencia hacia colectivos de migrantes y personas racializadas.
Pero recalca que esta epítome sólo es posible gracias a todo lo que se va gestando previo a la violencia física. “El caldo de cultivo es todo eso que tenemos normalizado y que va desde los insultos, que son los más explícitos, hasta el lenguaje cotidiano: usar expresiones racistas como ‘Trabajar como un negro’, ‘Ir hecho una gitana’, o ‘Me pones negra’. En el imaginario colectivo, cuando se normalizan todas estas expresiones, se empieza a naturalizar que las personas racializadas, negras, gitanas etc somos de determinada manera”.
Menciona la expresión ‘Es una merienda de negros’, que se utiliza para describir que algo está desordenado. “Esto viene también de un pasado colonial. Se refiere a cuando las personas negroafricanas estaban esclavizadas y sólo podían acceder a una comida. Cuando las personas blancas, las esclavistas, les ponían comida, iban a comer con desesperación después de una larga jornada de arduo trabajo, más bien de un trabajo de esclavización y explotación. El mensaje base es que las personas negras somos desorganizadas. Y esto, por mucho que parezca inofensivo, no lo es”.
Creencias y derechos
No es inocuo y tiene consecuencias. Según un informe de Provivienda, el 99 % de las inmobiliarias aceptan cláusulas racistas. “Es habitual que que el propietario no acepte personas negras en su casa, aunque éstas cumplan todos los requisitos económicos”.
Esto se debe, recuerda, a que piensan, como consecuencia de la normalización de mensajes racistas y estereotipados, que las personas negras son desorganizadas y que, por lo tanto, sus pisos no van a estar bien cuidados.
“Estas expresiones, supuestamente inofensivas, se materializan en un deterioro del acceso a ciertos derechos que son básicos para las personas negras. Está directamente relacionado, por eso hablo de caldo de cultivo, porque todo eso contribuye. Pasa lo mismo con el currículo escolar que he mencionado anteriormente: hay una un esencialismo de lo que es ser africano u otras identidades que no son blancas, en general, y que normalmente tiene connotaciones negativas”.
Trauma racial
Entre dichas consecuencias, se encuentra el trauma. Akeju menciona el termino ‘racismo individualizado’, que tal y como explica, es la respuesta al trauma. “Ocurre cuando asimilamos pensamientos y lógicas racistas y acabamos teniendo muchos conflictos de identidad hasta el punto de querer aislarnos de nuestras propias comunidades”.
“Cuando vives constantemente con mensajes que te dicen que lo que tú eres está mal, acabas pensando: ¿Por qué me ha tocado ser así? El problema es que muchas veces no tienes referentes que te puedan reencauzar a tu identidad y acabas aislándote o queriendo ser otra persona. A veces, las personas negras acabamos queriendo alisarnos el pelo. Rechazamos tener el pelo afro porque cada vez que vamos a la escuela o a una peluquería convencional nos dicen que nuestro pelo es malo y se burlan de él. También hay casos de bullying. Como consecuencia, en muchas ocasiones no queremos relacionarnos con otras personas negras”.
Explica que las dinámicas entre el racismo y el feminismo se asemejan a las del racismo y el machismo. “Hay un dicho generalizado que dice que la mayor enemiga de una mujer es otra mujer. Ese mensaje se refuerza en películas, en medios... Eso te incita a aislarte y a construir relaciones sólo con hombres. Pasa lo mismo con las personas racializadas: interiorizamos muchos mensajes que nos deshumanizan y al final queremos relacionarnos sólo con personas que no son racializadas”.
¿Hay alguien más ahí?
Habla de falta de referentes positivos sobre personas racializadas. Hace mención especial a la infancia y al papel que la escolarización juega en la misma. “Cuando hablamos de las tasas de abandono escolar de las las criaturas afro, también de los adultos jóvenes, hay que tener en cuenta que la posibilidad de imaginar tu futuro juega un papel esencial en tu motivación escolar. Y lógicamente, también tenemos que hablar de las condiciones en términos de clase social”.
“A mí me dijeron: no creo que vayas a poder con la enfermería, prueba con un grado superior o con un grado medio, como si un grado medio fuera de segunda, que eso también es otro debate”.
Afirma que la educación superior, las universidades, los másteres se creen reservadas para personas blancas, no para personas racializadas. “Es muy común que a la mayoría de nosotras, incluso las que no somos migrantes y las que llevamos toda nuestra vida aquí, nos sigan subordinando a ciertos puestos laborales o a ciertas posiciones académicas”. Sin embargo, remarca que a pesar de los obstáculos siguen yendo a las universidades, estudiando, graduándose...
“Estamos en las aulas, en los medios de comunicación... Hay que normalizar que existimos: somos parte de esta sociedad y estamos en todos los sectores. Trabajamos, somos profesionales en el ámbito del arte, de la cultura, en la peluquería, en los hospitales...”.
Violencia obstrética
Como enfermera e investigadora, Quinndy decidió investigar sobre género, raza y salud, lo que la llevó a indagar en la violencia en la historia de la medicina en general, pero más en concreto en las violencias hacia las mujeres negras. Cuándo habla de esto último, considera imprescindible reconocer que en el pasado existió un proceso de colonización y también una época explícitamente violenta hacia las personas negroafricanas, algo que también se vio reflejado en la medicina. “A las mujeres negroafricanas se nos ha usado durante toda la historia como cuerpos de campo de experimentación”, recuerda.
Pone sobre la mesa nombres y apellidos: James Marion Sims, quien se considera el padre de la ginecología moderna en Europa. Él inventó el espéculo, la herramienta que se usa para ver el cuello estéril, las paredes vaginales.
“En las universidades te lo explican, pero no te cuentan el origen de esas herramientas que sirven ahora para la modernidad ginecológica y la obstétrica; no te dicen que nacen y parten de torturas a mujeres negroafricanas esclavizadas. J. Marion Sims experimentaba y hacía cirugías abiertas contra mujeres negroafricanas esclavizadas en su propio jardín”, explica.
Incluso tres años después, añade, cuando se inventa el éter –el primer anestésico que existió para este tipo de intervenciones– él no lo usaba con las mujeres negroafricanas esclavizadas; sí lo usaba, en cambio, con las mujeres blancas –que también usaba como cuerpos de experimentación–. “Para justificar esto argumentaba que las mujeres negras, por el simple hecho de serlo, tenían el umbral del dolor más alto y por tanto, podían aguantar mucho más dolor. Y ésta es una creencia que sigue estando extendida a día de hoy en la práctica clínica en los hospitales, incluso en las salas de parto”, denuncia.
En general, considera que hay una desatención alarmante en asuntos que tienen que ver con la investigación y las mujeres. Pero mucho más, recalca, cuando se trata de mujeres negras, “algo que pasa cuando se entrelaza la misoginia con el racismo. A esto se le llama misogynoir, en inglés, que es la discriminación específica que intersecciona el machismo con el racismo en mujeres negras”.
Afirma que las mujeres negras en el Estado español carecen de representación en la investigación, no sólo como investigadoras, sino como investigadas. “Es urgente investigarnos porque nosotras también merecemos saber qué pasa con nuestros cuerpos, con números y estadísticas. Hoy en día todavía vemos dinámicas que deshumanizan a las mujeres negras, que nos devalúan o que no le prestan atención a nuestros síntomas, a nuestro dolor. Todo ello es consecuencia de un pasado colonial”.
Quinndy Akeju trabaja en Osakidetza, pero asegura que todavía vive mucha violencia. “Imagínate cómo debe sufrir una mujer migrante, una que no habla el idioma o una mujer que está en situación administrativa irregular”.
Si no puedo bailar no es mi revolución (Emma Goldman)
Como parte de su compromiso por dar voz a lo que ha sido silenciado, Akeju también ha investigado sobre el baile y la música, desde una perspectiva racial y de género. Así, forma parte del proyecto Follow the party, que surge con el objetivo de poner lo afro en el centro, pero desde el baile y la música. Así, cuenta que aunque mucha gente lo desconozca, el Rock and Roll fue creado por una mujer negra estadounidense llamada Sister Rosetta Tharpe. “Elvis Presley la escuchó y robó mucha de su música. Pero claro, de nuevo, el supremacismo blanco y la invisibilización de las mujeres negras hizo que él cobrara muchísima más atención mediática que ella”, afirma.
Habla de sesgos racistas también en lo musical. Explica que, al igual que ocurre hoy en día con el perreo o el twerking, géneros de baile asociados a lo sexual, los géneros de música y danza que nacieron de personas negras en zonas suburbanas también fueron estereotipados, como si encarnaran algo malo. En ambos casos, afirma, subyace el racismo.
Ocurre constantemente con géneros asociados a gente racializada porque, de nuevo, es la extensión de lo que se cree de los cuerpos racializados, explica. “Todo lo que salga de África es terrible, ¿no? Hasta las arenas del Sahara. Por tanto, si se considera que las personas africanas son primitivas, salvajes, etc, la música que hacen también será primitiva”.
Ocurre lo mismo con otras culturas. “Si tenemos en mente que las personas de Abya Yala son hipercalientes, sexuales... su música va a ser catalogada de la misma forma, con los mismos adjetivos peyorativos”.
En su opinión, hay una peculiaridad en esto: en géneros como el reggaetón, el dancehall (género tradicional de música popular jamaicana), muchas veces también el afro, se tachan de misóginos, pero considera imposible catalogar todo un género como tal. Pero, alerta, esa catalogación de géneros como peyorativos o patriarcales no ocurre cuando son géneros asociados a gente blanca. Echa la vista atrás y recuerda que muchas bandas históricas del Rock and Roll, como Guns N´Roses, se hicieron famosas con letras racistas, como la canción One In a Million que dice así: “Inmigrantes y maricones. No tienen sentido para mí. Vienen a nuestro país. Y creo que harán lo que les plazca. Como empezar un poco de mini Irán. O propagar alguna maldita enfermedad. Hablan tantas malditas maneras. Es todo griego para mí. (Immigrants and faggots. They make no sense to me. They come to our country. And think they’ll do as they please. Like start some mini Iran. Or spread some fuckin’ disease. They talk so many goddamn ways. It’s all Greek to me)”.
“Guns N´Roses tiene letras homófobas, racistas y misóginas en muchos casos; sin embargo, nunca se cataloga el rock and roll de género homófobo, machista o racista. No se generaliza. En cambio, cuando son personas racializadas, hay mucha de esta cultura de el parte por el todo. Es decir, si una persona hace algo, todas sois iguales. Por eso digo que está interrelacionado. La música no es un oasis, tampoco lo es la sanidad, ni la educación”.
¿Oasis vasco?
Hablando de oasis, traemos a colación el supuesto oasis vasco, la creencia de que en Euskal Herria las condiciones de trabajo y vida son inmejorables. Akeju trabaja como enfermera en Osakidetza.
“Hay que reconocer que por mucho que las condiciones económicas sean mejores a las de otras compañeras que están trabajando en clínicas, hospitales o residencias del Estado español, hay todavía una gran parte de nuestras condiciones laborales que están precarizadas dentro de nuestra profesión. Hay una falta de cuidado también a las enfermeras. Esto es peligroso, no solo porque nos crean condiciones malas a nosotras, sino porque éstas acaban convirtiéndose en otra peligrosidad para las personas usuarias del sistema público”.
Habla de las ratios, el número de enfermeras a cargo de una determinada cantidad de pacientes, lo que considera “un problema terrible”. “Siempre se habla de retribución económica, y está bien, pero por mucho que me pagues más, si me pones 15 pacientes en un turno, es peligroso. Tienes 15 pacientes, cada uno con su historia, sus peculiaridades, sus cuidados, sus tratamientos, etc. Quiero cuidar a los pacientes suficientes como para aportarles un nivel de cuidados que merecen”.
También habla de una narrativa que asocia el cuidado con las mujeres en nombre de la vocación. “A cuidar se aprende, es cultural. A nosotras nos enseñan a cuidar, pero eso no quiere decir que sea innato en nosotras. Yo crecí viendo a mi madre, a mis tías, rodeada de un montón de referentes femeninas que me enseñaron a cuidar y por eso me quería convertir en cuidadora. Pero eso no quiere decir que no se pueda aprender, y que no se deba pagar correspondientemente”. Entonces, alerta, cuidado con eso de asociar los cuidados al amor. “De lo contrario, se da por hecho que lo tienes que hacer de forma gratuita, por vocación; sí, pero ésta de desarrolla, hay mucho trabajo detrás, mucho estudio y muchos años”.
Cuidar(nos)
Además de las ratios, denuncia la periodicidad de los contratos entre la plantilla interina. “Como máximo, he llegado a tener un contrato continuado de tres meses. Los voy solapando. Es urgente que se empiece a cuidar más la sanidad pública”, asevera.
Afirma que nos enfrentamos a un desmantelamiento del sistema público de salud. “Están quitando un montón de dinero a la sanidad pública para desviarla a la sanidad privada”, denuncia. “Cuando personas que son usuarias y que han pagado el seguro privado van a hospitales privados, y esos hospitales privados no pueden hacerse cargo de lo que necesita esa persona derivan al hospital público. Los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en ese territorio tenemos que proteger nuestra sanidad, sea como sea. Hay que luchar”.